Fue durante el camino a Oaxaca que, por primera vez en este viaje, tuvimos que rechazar dos invitaciones a quedarnos en casas de desconocidos; aquello que, después de rechazar una oferta por falta de tiempo en nuestro primer viaje como mochileros, allá por 2016, nos prometimos no volver a hacer… nos prometimos que, en este viaje, cualquier invitación la aceptaríamos, y así lo hicimos… hasta que llegamos a Rizo de Oro.
Rizo de Oro fue el pueblo al que llegamos luego de hacer dedo todo el día, con menos éxito del esperado; y es que después de haber recorrido la ruta 40 a dedo, a veces todavía nos parece que cualquier distancia menor a 900 kms es fácilmente sorteable. Craso error: ni todas las rutas son la 40, ni es la facilidad de hacer dedo algo que pueda medirse únicamente en distancias.
Así fue como, aunque la idea era llegar a Oaxaca, tuvimos que quedarnos en este pueblo con nombre de protagonista de cuento infantil.
Y fue también cuando hizo entrada un personaje particular.
Aproximadamente una hora hicimos dedo en Rizo de Oro, un pueblito chiquitito, que se extiende a los lados de la ruta 190 (muy panorámica, por cierto), y nosotros asumimos que la última parte de su nombre le rinde honor a las excavaciones de oro que probablemente hubo en la zona. De hecho, este pueblo no era lo único que habíamos visto con alusión al oro en su nombre, en los alrededores, y es por eso que llegamos a estas conclusiones.
Cuando la noche era más predominante que el día, comenzamos a caminar rumbo a la gasolinera que se ubicaba en la entrada del pueblo, para pasar la noche allí. Oaxaca tendría que esperar un día más.
Tambaleándose, se acerca un muchacho que habíamos visto pasar antes, acompañado de otro chico encapuchado. Esta vez, el muchacho venía solo.
Su camisa semi abierta dejando entrever el pecho, su paso desordenado y zigzagueante, y su aliento a vino no nos parecían la mejor carta de presentación.
– ¡Hola! ¿Buscan en dónde quedarse?
Como más allá de las primeras impresiones, solemos detenernos a conversar con quienes nos abordan, esta vez no fue la excepción. Le explicamos al muchacho que pensábamos acampar, y fue cuando la invitación se dejó caer.
– Se pueden quedar en mi casa. Ya he recibido a muchos viajeros… canadienses, americanos, franceses, de Inglaterra…
Wa y yo nos miramos, y aunque el primer impulso era aceptar la invitación, había algo que no nos terminaba de cerrar.
El chico insistió y conversando nos llevó hasta la entrada de su casa. La casa estaba dentro de un terreno grande, cerrado con un portón, y del lado de afuera, 2 muchachos encapuchados tomaban cerveza; uno hizo un ademán que intentaba ser un saludo, mientras que el otro nos saludó en inglés (creyendo que éramos de EEUU).
Ok, que el muchacho estuviese borracho no era algo que dejara desconfiar demasiado… la apariencia desaliñada puede estar dada por los mismos efectos del alcohol. Los amigos encapuchados tomando cerveza en la entrada no tenía que ser algo necesariamente malo.
Después de todo, estamos en un pueblo chiquito… ¿qué podría pasar?
Aunque algo no nos convencía, intentábamos no dejarnos llevar por los prejuicios, pero este intento se desmoronó cuando el muchacho volvió a hablar.
-Yo soy médico, y me acaban de avisar que hay un accidente en la ruta, a unos kilómetros de acá. Lo que podemos hacer es que ustedes dejen las mochilas en mi casa, y van conmigo a ver a esa persona que se accidentó en la ruta. No se preocupen, yo vivo con mi mamá.
Por un lado, el factor “madre” siempre da confianza, pero había algo que no nos terminaba de encajar en todo esto. Hemos dejado las mochilas en casas de desconocidos antes, pero acá había ya demasiados factores que no nos estaban gustando demasiado, y a lo mejor fue el peor error que pudimos haber cometido, pero decidimos declinar la invitación, justo cuando el muchacho abría el portón de su casa.
Probablemente nunca sabremos si obramos bien, pero al igual que siempre, nos dejamos guiar por el sentido común, y en este caso, algo no cerraba.
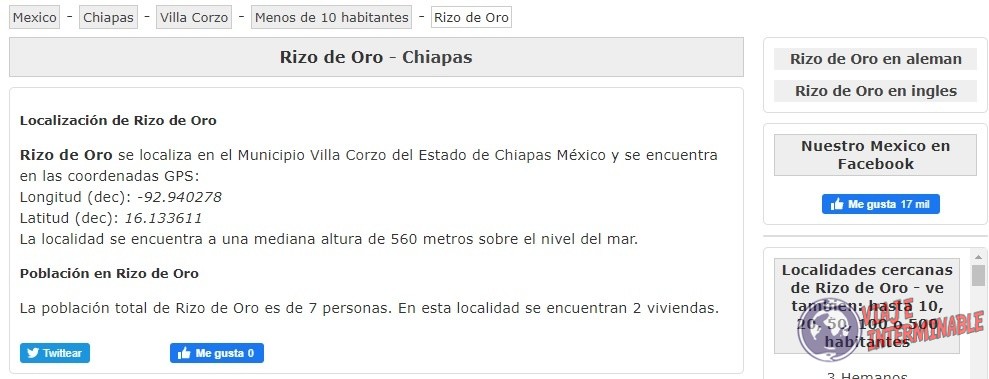
Datos del último censo en Rizo de Oro con 7 habitantes, algo (no mucho) des-actualizado.
La estación de servicio al principio del pueblo volvió a ser el Norte de nuestra brújula, y hacia allá fuimos.
Se notaba que, para los 2 señores de bigote que regentaban el lugar, ofrecer refugio a algún viajero estancado en Rizo de Oro no era algo desconocido.
Nos ofrecieron lugar para poner la carpa, el baño, y les compramos algunas bebidas.
Incluso nos facilitaron el wifi de la tienda, cuando se hizo muy tarde y ya no pudimos comprar 1 hora de wifi en los alrededores porque a las 21:00 la mayoría de la gente estaba probablemente dormida (los vecinos de varias casas vendían acceso a internet, a 10 pesos mexicanos la hora), siendo que nos urgía comunicarnos con las personas que nos esperaban ese mismo día en Oaxaca.
En más de una oportunidad tuvimos que cambiar la carpa de lugar, primero para huir del viento, que soplaba demasiado fuerte en esa especie de túnel que se formaba entre las dos construcciones de hormigón donde nos colocamos al principio.
Después, huimos de las hormigas rojas que amenazaban con meterse en cualquier recoveco que vieran abierto de nuestra casa.
Finalmente, el único ser con el tuvimos que compartir estancia, fue con una araña grande e inmóvil que en ningún momento se movió de su lugar al lado de la puerta del baño. A ella le dimos las buenas noches antes de dormir, y los buenos días al despertarnos.


Pero antes de eso teníamos que comer algo.
Nos habían dicho que una señora, a pocos pasos de la estación, vendía quesadillas hasta tarde, así que sobre las 23:00 hs nos encaminamos a la ruta oscura. Unos pasos hacia adentro del pueblo fueron suficientes para encontrarnos con ella, la que sería la persona que prepara las quesadillas más ricas de toda nuestra estadía en México.
En el frente de su casa, la señora las preparaba en una parrilla, preguntando únicamente si las queríamos completas. Sin saber exactamente qué significaba eso, dijimos que sí, no sin antes acotar que “por favor, sin picante”.
Por 2 dólares comimos 4 quesadillas, dos per cápita… las mejores quesadillas que habíamos probado ( y después de casi 2 meses en México, siendo la quesadilla un plato tan típico, habíamos tenido suficientes puntos de comparación); estaban tan grandes y llenas, que el hambre no golpeó nuestros cansados cuerpos sino hasta el día siguiente, donde a la luz del sol buscamos nuevamente a la señora… buscamos, pero ella ya no estaba; la casa estaba allí, pero no había rastros de que, durante la noche, ese lugar se convertía en la mejor tienda de quesadillas.
La noche anterior se sintió como parte de un sueño, como si accidentalmente nos hubiésemos metido en el mundo al que accedió Chihiro, y con miedo, nos fijamos que nuestros cuerpos no se hubiesen convertido en los de un chancho.

Pero no, todo estaba allí… nuestros cuerpos, nuestras mochilas, y nuestro pulgar que volvía a pedir ese intercambio de kilómetros y cultura.
Bueno… todo menos la señora de las quesadillas.
Luego de atravesar el pueblo para encontrar su salida, nos ubicamos sobre la tierra, al pie de la ruta. Fue también en este lugar, donde la pandemia que viviríamos tiempo después comenzaría a hacerse palpable; de la casa más cercana, cuyos habitantes entraban y salían cumpliendo labores de domingo, se dejaba escuchar una radio donde un pastor afirmaba que el virus que azotaba China era la señal del apocalipsis vaticinado en la Biblia, y que la segunda venida de Jesús estaba cada vez más próxima.
Todo se sentía tan surreal, tan lejano, que difícilmente podríamos imaginar que ese 16 de febrero estábamos a menos de un mes de una situación que pondría a todo el mundo en la misma sintonía.
La voz del pastor se cubrió con la del altoparlante de una tienda, que anunciaba la venta de pollos, y después de mucho esperar, un auto se detuvo ante nosotros.
Con este conductor atravesamos la zona del Istmo de Tehuantepec, y con ella, varios puntos especiales en el camino, por distintos motivos.
Pero primero…

Una característica que se comenzó a dar sobre todo después de Rizo de Oro y continuaría hasta Oaxaca inclusive, fue la presencia de fábricas de mezcal, conjuntamente con las plantaciones de Agave, también conocido en algunas partes como Maguey, la planta de la cual se saca el mezcal.
Lo que más nos llamó la atención de estas fábricas, es el hecho de que la mayoría de las que llegamos a ver mantenían procedimientos que uno creería en desuso; varias fueron las veces que vimos una molienda de piedra puesta en funcionamiento por un burrito que caminaba en círculos a su alrededor.
Pero podríamos presenciar esto más adelante, cuando ya estuviésemos en Oaxaca.
Si ya de por sí estar recorriendo parte del istmo resulta interesante, la cosa se ponía todavía mejor al entrar en la región de Juchitán de Zaragoza, y es que fue allí donde el conductor nos advirtió dos veces.

Primero, nos dijo que atravesaríamos una zona conocida como “La Ventosa”, donde en varias oportunidades camiones enormes han llegado a darse vuelta por la fuerza de los vientos que allí soplan.
No es de extrañar que prácticamente toda la extensión de esta zona esté plagada de las aspas gigantes, que a lo lejos no lo son tanto, de los generadores de energía eólica… sinceramente, la mejor forma de aprovechar los caprichos de la zona.

Por si no te quedó claro el motivo de que a esta zona se le llame “La Ventosa”
Unos pocos kilómetros después, y habiendo sobrevivido al viento feroz, el conductor vuelve a advertirnos; esta vez el riesgo era el mismo, pero los motivos eran sumamente diferentes.
¿Pero qué carancho pasa en esta ruta que hay una advertencia cada pocos kilómetros? ¿Está maldita o qué?
Bueno, justo.
El paraje de Pepe y Lolita es conocido por ser el lugar exacto donde al menos 20 personas pierden la vida anualmente, lo cual dio cabida a diversas leyendas… ¿o fue al revés?
Paraje Pepe y Lolita
El terreno de la zona de este paraje tan conocido por los ciudadanos de los alrededores, en el pasado se llamó “Rancho Grande”, nombre con el cual un campesino, seguidor de la cultura zapoteca, había bautizado a su estancia.
Este señor cultivó grandes amistades, entre ellos, un médico y su esposa, a quienes llegó a apreciar tanto que les permitió construir una casita en su terreno, para que pasaran sus días con sus hijos, Pepe y Lolita.
Estos últimos se dejaban ver tanto por el pueblo, que la gente comenzó a creer que los muchachos eran los propietarios de la zona, por lo que comenzaron a llamar a esa parte de la ruta como el “paraje de Pepe y Lolita”.
Hasta acá todo normal, pero un día devino la desgracia: el hijo del dueño de Rancho Grande, murió en circunstancias muy… inverosímiles. Caminaba con su padre al costado de la ruta, cuando una avioneta pasó muy cerca del suelo, y aún pese al grito de su padre ordenándole tirarse al suelo, el muchacho no lo consiguió a tiempo, y la avioneta le arrancó la cabeza de cuajo al pasar.
Esa fue la primera tragedia referida al paraje Pepe y Lolita, y quizás el disparador que llevó a encontrarle un sentido paranormal a las tragedias que sobrevinieron luego, sin motivo aparente.
Lo que hace que la situación sea curiosa, es que no hay ninguna prueba fehaciente que justifique los varios accidentes de tráfico que se dan en esta zona cada año; no hay curvas, no hay árboles que impidan la visión, no hay nada terrenal a lo que podamos echarle la culpa.
Tanto los sobrevivientes de accidentes como los campesinos que habitan la zona, cuentan historias de perros negros que aparecen repentinamente en la ruta, y desaparecen repentinamente, o niños que se desvanecen en el aire.
Nadie sabe cuál es el misterio que envuelve al paraje de Pepe y Lolita, pero los accidentes persisten, y solo resta buscar en internet el nombre de este lugar para ver decenas de resultados de distintas páginas informativas y corroborar al menos, esta parte de la historia.
En cuanto al motivo… lo dejamos a criterio del lector.
El conductor del auto que nos llevaba nos contó que su hermano vió una jauría de perros negros en el paraje, y evitó el desastre únicamente por conocer las leyendas que se contaban; convencido de que esos perros no podían ser reales, pisó el acelerador y vió como los perros se desvanecían al hacer contacto con el auto.
Rato después, y habiendo sobrevivido a “La Ventosa” y al paraje Pepe y Lolita, lo cual no parecía ser poca cosa, llegamos a Tehuantepec, ciudad donde el buen señor que nos llevaba reside.
Orgulloso de su ciudad, no quería dejarnos sin antes pasar por el monumento más conmemorativo del lugar, el de “La mujer Istmeña”, especialmente para que podamos fotografiarlo.

La Mujer Istmeña
La mujer Istmeña no fue reconocida únicamente por sus vestiduras, las cuales se calculan entre las más caras del país, donde un conjunto completo puede llegar a costar entre 40.000 y 60.000 pesos mexicanos, sino también por su porte y su comportamiento, que, desde épocas antiguas, se mostraban en perfecta igualdad con el hombre. Este combo hipnotizó a varios artistas, y visitantes en general, por lo que varias obras de arte son protagonizadas por ellas, por su inigualable porte y libertad, y varios corazones rotos quedaron por el camino.
La mujer Istmeña es, aún a día de hoy, símbolo de poderío femenino, además de belleza y gracia.
El buen hombre que nos llevó hasta allí nos dejó luego en un buen lugar para hacer dedo, y no tomó mucho tiempo para que otro auto se detuviera; un auto con publicidad en sus vidrios.
Conducía la señora de la pareja, mientras él iba en el asiento de copiloto, y el hijo chico en el asiento trasero con nosotros, con la mudez de la vergüenza ante la sorpresa de encontrarse, de repente, sentado al lado de dos completos extraños.
El que más habló fue el señor: luego de saber que queríamos llegar hasta Alaska (en este viaje) nos contó que de hecho, él vivió un tiempo en Anchorage, y luego de una charla de pocos minutos, justo después de enterarse que en nuestra “antigua vida” trabajábamos en informática, nos invitó a quedarnos en su casa todo el tiempo que quisiésemos para ayudarlo a con su sitio web, ya que las publicidades que antes habíamos visto en los vidrios, eran de su propio emprendimiento.
El señor era médico (sí, otro médico que nos ofrecía hospedaje) y estaba comenzando un proyecto con el cual buscaba mejorar la salud de las personas a través de la alimentación. Nos ofreció quedarnos al menos 2 noches, y en un momento nos tiró un “incluso si quieren pueden quedarse a vivir ahí”, como si nada, mientras yo pensaba “espere señor, más despacio, apenas nos estamos conociendo”. Nos ofrecía hospedaje y comida (además, comida saludable) pero lamentablemente no podíamos aceptar su propuesta ya que hacía ya 2 días que nos esperaban en Oaxaca, y no queríamos postergar más nuestra llegada, ni siquiera 2 días (más).
No queríamos darle un “no” rotundo porque, aun así, nos estaba dando mucho pesar no aceptar su propuesta ya que adoramos cuando ocurren estas invitaciones espontáneas, y más aún si podemos servir a un bien mayor como lo era, en apariencia, su proyecto.
Lo que acordamos fue lo siguiente: ellos nos dejarían en la ruta mientras atendían unos asuntos que tenían en la zona, unos kilómetros más delante de donde nos habían recogido; si nosotros seguíamos allí cuando volvieran a pasar, entonces nos iríamos con ellos, si no, sería que “el destino” o lo que fuera no quería que sucediera. Ok, decir “el destino” suena muy dejado al azar, siendo que la realidad fue que nosotros decidimos por nuestra cuenta: una vez ellos se habían ido, y deliberando nosotros en soledad, decidimos que en este momento no podíamos aceptar su propuesta por habernos comprometido ya con otras personas que también nos dejarían quedarnos en su hogar durante nuestra visita por Oaxaca, y no sería cortés dejarlos plantados, mucho menos por irnos con otras personas.
Así que lo que hicimos, unos minutos después, fue caminar un buen tramo hacia otra parte de la ruta por donde el auto aquel no pasaría a buscarnos. Esa era nuestra forma de rechazar sutilmente su propuesta, acorde a lo que habíamos arreglado.
Apenas habíamos comenzado a hacer dedo nuevamente, cuando vemos que el chofer de un bus que estaba estacionado justo en la acera de en frente, nos hacía señas, luego de ver como hacíamos el clásico gesto que pide un aventón a los autos que pasaban.
Con pesar miré a Wa:
– Uy no, el del bus piensa que queremos tomar transporte.
– ¿Decís?
– Si, debe ser eso… decile que no.
– Voy a ir a ver…
Y allá fue Wa corriendo, al encuentro del chofer de ese bus enorme y blanco, de esos que hacen viajes largos con asientos Pullman.
Qué bueno que tenemos la capacidad de equivocarnos, y que nosotros dos solemos hacerlo por turnos, a veces se equivoca uno y no el otro, y viceversa, porque cuando Wa volvió a trotecito un poco más rápido que cuando fue, me dice “agarrá la mochila que nos lleva hasta Oaxaca”.
– ¿Eh? ¿Cómo que nos lleva? Pero es un bus… ¿cuánto cobra?
– Nada, nos lleva gratis, va vacío.
Subimos con mochilas y todo, y nos desplomamos, abarcando dos asientos cada uno.

El chofer nos contaba que, en realidad, está llevando ese bus hasta Guadalajara, que es donde unas señoras se lo van a comprar, e incluso nos invitó, si queríamos, a pasar esa noche en el bus si no teníamos donde dormir. Incluso podíamos haber ido con el hasta Guadalajara, durmiendo allí y partiendo al día siguiente, pero como teníamos cosas que ver y gente que conocer en Oaxaca, volvimos a rechazar otra propuesta, la tercera en los últimos dos días.
Es… bueno, iba a decir increíble, pero a estas alturas ya queda bastante claro que increíble no puede ser, déjenme buscar otra palabra.
Es maravilloso como surgen y no dejan de surgir situaciones en las cuales una persona completamente desconocida nos ofrece su hospitalidad, sea en el modo que sea, sin apenas conocernos.
Nosotros estamos en el punto que ya no nos sorprende, porque nos ha pasado muchas veces, pero afortunadamente, en cierta manera nos sigue emocionando y llenándonos de adrenalina tanto como la primera vez que nos invitaron espontáneamente, allá en aquel viaje piloto a Ushuaia.

Sobre las seis de la tarde, y con un parón a medio camino para reparar una rueda (sí, otro vehículo al que subimos que pincha… estoy empezando a considerar bajar de peso) llegamos a Oaxaca, la ciudad donde conoceríamos rarezas naturales, y deleitaríamos nuestro paladar con bichos regionales.
¿Dije bichos? Comida… quise decir comida.









Que linda experiencia besos